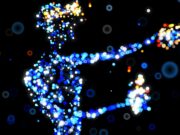Escribimos cartas. Compramos chocolatines. Aprendimos el punto santa clara para tejer bufandas. Veíamos las caras preocupadas de quienes tenían hijos entre los 18 y los 20 años que hubiesen hecho el servicio militar porque, en cualquier momento, los podían reclutar. La guerra estaba presente en la tele, en la escuela, en la celadora que entraba de improviso al aula para decir que se había derribado un avión, averiado un barco… Las tapas de los diarios en blanco y negro contaban una historia mientras, en las islas, la historia era otra.
Pasaron 40 años de esa guerra insensata. Guerra de la que solo merecen el homenaje eterno los soldados que fueron al frente sin suficiente instrucción, que enfrentaron el peor de los fríos del mundo y el maltrato de los superiores, que hicieron todo lo que hicieron con más corazón que razón.
Pasaron 40 años de esa guerra insensata. Quienes, de algún modo la vivimos, sentimos que la herida todavía duele, sin estar seguros aún si dejó de sangrar. Duele saber que en ese suelo hay sangre derramada de hermanos, de vecinos, de padres, de tíos, de esposos, de hijos. Duele saber que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, pero los puentes están rotos para llegar a ese suelo, para alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos.
Las Malvinas duelen por esos 72 días de guerra. Duelen por los soldados argentinos. Duelen por sus consecuencias. Duelen porque, tal vez, como país nos debamos una conversación franca sobre lo que sucedió para atrevernos a construir un puente que nos permita volver a abrazarlas.